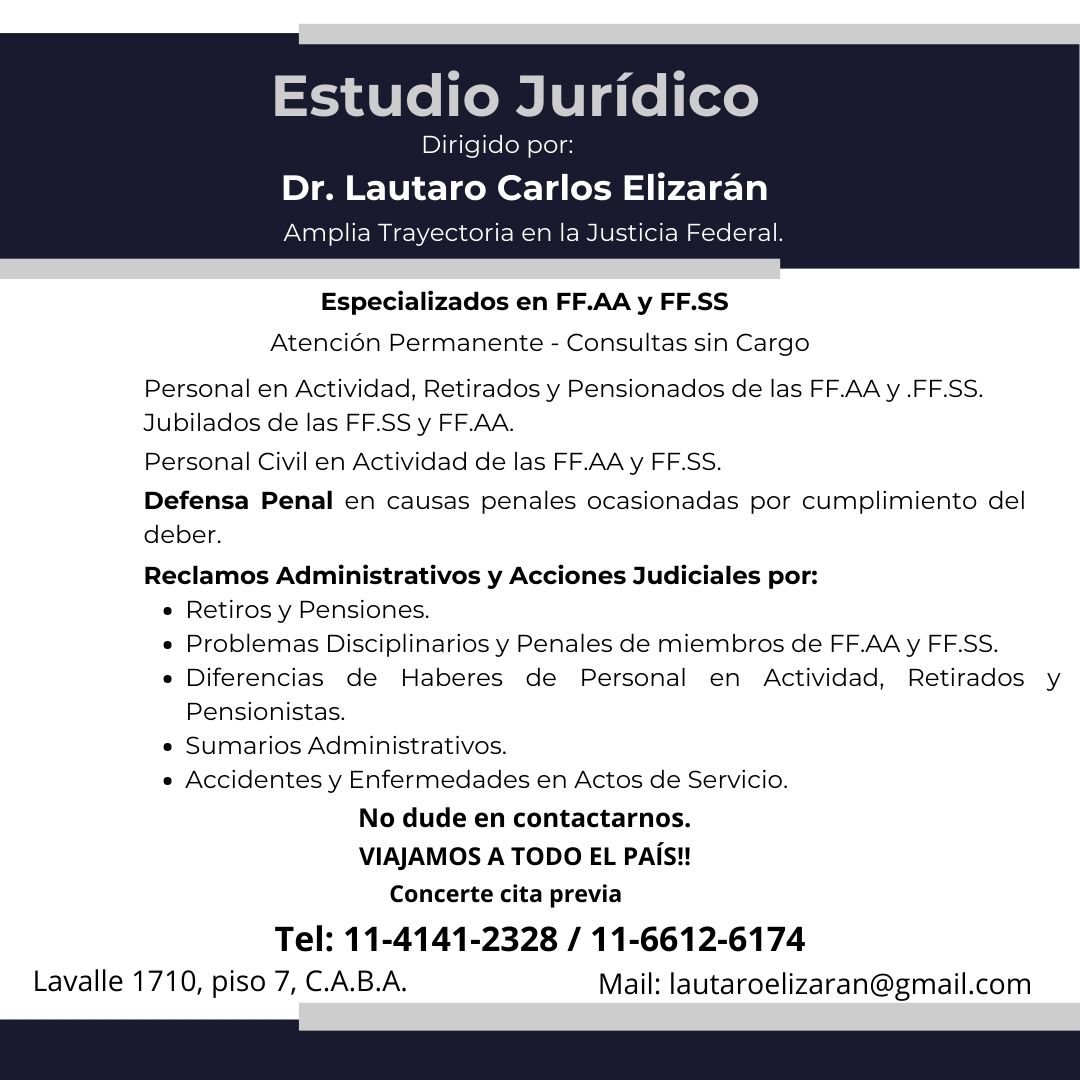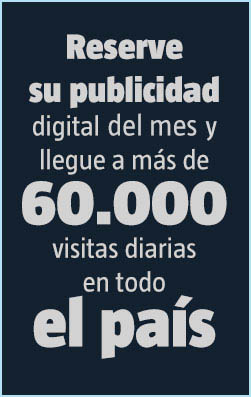REDACCION TIEMPO MILITAR. La ONG Unión Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) difundió un ensayo académico breve que lleva la firma del Dr. en Ciencias Jurídicas Santiago M. Sinopoli sobre los Juicios de Lesa Humanidad que reproducimos textualmente:
“Justicia y clamor social:
Entre la independencia judicial y la presión de las mayorías
Ensayo académico breve
Autor: Santiago M. Sinopoli, Doctor en Ciencias Jurídicas
1. Introducción
La afirmación de Ricardo Lorenzetti —“los juicios de lesa humanidad fueron un reclamo de las calles que los jueces supimos escuchar”— plantea una tensión clásica entre derecho y política: ¿debe la justicia actuar como caja de resonancia del pueblo o como institución independiente que aplica la ley aun contra el consenso social? El problema no es menor: de esta cuestión depende la legitimidad de la judicatura y la vigencia del Estado de Derecho.
2. El rol constitucional del juez
En un Estado constitucional de derecho, los jueces tienen como misión principal aplicar la Constitución y la ley mediante un proceso imparcial y objetivo. - La legitimidad judicial no deriva de la popularidad de sus fallos, sino de la fidelidad al derecho vigente. - El artículo 18 de la Constitución argentina asegura el debido proceso, que perdería sentido si los jueces decidieran según las preferencias del momento.
De allí que la idea de “escuchar las calles” pueda ser vista como peligrosa: un juez que actúa siguiendo la voz de la mayoría se acerca a la noción de populismo judicial, donde la justicia se convierte en plebiscito.
3. La dimensión sociológica: el derecho como producto social
Desde la sociología del derecho, no puede negarse que las normas y su interpretación surgen en contextos atravesados por luchas sociales. Movimientos de derechos humanos en Argentina generaron un capital simbólico y político que impulsó la reapertura de juicios.
En ese sentido, los jueces no actúan en un vacío: su interpretación se inserta en un campo social donde la legitimidad se nutre también de la aceptación colectiva. La justicia no puede ser completamente ajena a esos reclamos sin arriesgar una ruptura con la sociedad a la que sirve.
4. Riesgo de subordinación a la mayoría
El problema aparece cuando la sensibilidad social se convierte en criterio decisorio dominante. La historia enseña que no todo lo que pide el pueblo es justo: - El ejemplo bíblico de Barrabás y Jesús muestra cómo un tribunal, bajo presión social y política, puede cometer la máxima injusticia si se limita a satisfacer a la multitud. - En términos contemporáneos, aceptar la voz mayoritaria como mandato judicial erosiona los límites constitucionales y abre paso al derecho penal del enemigo, donde se sacrifica la igualdad ante la ley en nombre de un “consenso moral”.
5. Doctrinas comparadas
La teoría constitucional moderna ofrece resguardos: - Alexander Hamilton, en *El Federalista n.° 78*, señaló que los jueces deben ser independientes precisamente para resistir “las pasiones momentáneas de la mayoría”. - Hans Kelsen concibió al juez como garante de la norma superior, no como intérprete de deseos sociales fluctuantes. - Luigi Ferrajoli distingue entre legalidad democrática (voluntad mayoritaria) y legalidad constitucional (límites infranqueables para proteger derechos).
Todos coinciden: el juez puede escuchar a la sociedad, pero no debe convertirse en su eco.
6. Conclusión
Lo dicho por Lorenzetti es observable sociológicamente: hubo un reclamo social sostenido que influyó en la agenda judicial argentina. Sin embargo, jurídicamente debe matizarse: los jueces no están para obedecer a las calles, sino para aplicar el derecho con imparcialidad.
El desafío es mantener un equilibrio virtuoso: - Sensibilidad social para no actuar en un vacío normativo desconectado de la comunidad. - Firmeza constitucional para resistir la tentación de la justicia plebiscitaria.
Cuando el tribunal cede a la presión popular sin respetar la ley, el riesgo es repetir la tragedia de Jerusalén: salvar a Barrabás y condenar a Jesús”.